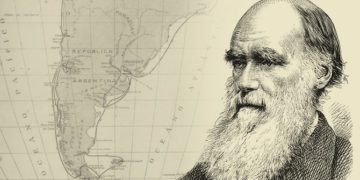Tuve la bendición de crecer en un tiempo en el que todavía los niños podíamos disfrutar con mucha más facilidad las lecturas de colecciones de libros pensadas especialmente para ese público: pequeños lectores que ya no se sienten satisfechos con cuentos y buscan novelas completas.
Si pertenecés a la Generación X estoy segura de que sabés de qué te hablo. Esos libros amarillos tan queridos, la Colección Robin Hood no era la única. Estaba la Biblioteca Billiken, que venía en tres colores: rojo, verde y azul. Según fuera la temática era el color. Y hoy, aniversario del la muerte del General Don José De San Martín, vengo a recordar un libro de la Colección Azul: La infanta mendocina, de Arturo Capdevila.
Primero de una trilogía, Capdevila en La infanta mendocina narra la vida del Libertador San Martín en el período más vertiginoso de su historia. Se convierte en padre, cruza Los Andes, libera medio continente, enviuda, ve cómo el país que ayudó de manera trascendental a construir comenzaba a pelearse entre sí, y parte a Europa, con una hija a la que todavía no conoce, y que lo admira sin tampoco conocerlo.
Mercedes Tomasa de San Martín y Escalada nació el 24 de agosto de 1816, en un país nuevo del que su papá es el padre. Pero papá estaba liberando América, siempre andaba viajando. Ganaba batallas, era tema de conversación y tema de tapa. Ella crecía como niña mimada en casa de los Escalada, feliz y contenta, hasta que su jovencísima mamá, Remedios, enfermó y murió.

La niña de papá heroico y madre muerta es cuidada y vive entre algodones bajo la tutela de su abuela. Se convierte en una pequeña caprichosa, a la que nadie le niega nada. Es la reinita de la casa Escalada. Pero un día, su papá, el héroe de Los Andes, regresa, con su disciplina militar a cuestas, y las cosas se reordenan.
Mercedes y José se miden, no se conocen. Ella lo ve enorme y le teme. Él la ve ultramimada y eso no le gusta nada. «Hay que educarla. Tiene que ser una mujer de provecho, no una insoportable coqueta», piensa. El país comienza, en el inicio, a ser un gran desorden, y el General, muy descontento, toma una decisión sin vuelta atrás: «Nos vamos de acá».
Mercedes no quiere saber nada, la vida con su abuela es dulce y acomodada. Pero San Martín es el padre y no hay nada que lo haga cambiar de idea. Suben a un barco, pasan por el todavía imperio del Brasil, van a Perú, y después… cruzan el Atlántico. Mercedes queda en un colegio como pupila, en Bruselas, y allí, sola, aprende lo que es la disciplina por primera vez en su vida.
Ese papá que cada tanto la va a visitar sigue haciendo historia. Está haciendo política. Pero Argentina nace caótica, y él sigue viviendo en Europa.
Mercedes se convierte en una mujer joven, y ya en Grand Bourg, conviviendo con su padre aprende a administrar una casa. Y a enfrentarse a la muerte, que viene con cara de epidemia.

Padre e hija caen en cama por el cólera. Y Mariano Balcarce, que paseaba por el viejo continente, en su visita los encuentra muy enfermos. Se hace cargo de la tremenda situación, actuando de protector y enfermero. Vencen a la muerte, y el escenario está preparado para el final de este relato. Mercedes se enamora de Mariano, Mariano de Mercedes, y José de San Martín ve como su niña mimada y caprichosa es ahora una esposa educada, práctica, amada y respetada.
Las novelas que leíamos hace más de treinta años los niños en Argentina no sólo nos entretenían, también nos enseñaban historia, disciplina y algo de política. Ojalá dejemos un poco de lado tanta oda a los cuentos un poco tontos, a tanto mago, tanto monstruo, tanta historia chiquita, tanta cháchara livianita. Los pueblos se construyen, también, por los cuentos que a sí mismos se cuentan. Lo saben Joseph Campbell y Carl Jung. Seguramente lo sabía Arturo Capdevila. Lo saben los estrategas del marketing, la publicidad y la política. Si San Martín no lo sabía, seguramente lo intuía.
¿Y si cambiamos el relato para ser el país que José de San Martín quería tanto?