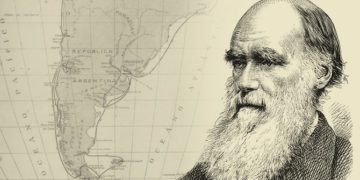Andrés Percivale fue maestro normal de escuela, periodista y corresponsal de guerra
Andrés era la cara más importante del periodismo televisivo. Conducía, junto a Mónica Cahen Danvers, el mítico Tele Noche del viejo Canal 13. Estalló Vietnam, y él fue hacia allá.
Vio, como Dante, el Infierno. Pero no era un Infierno de poesía y letras. Era el horror del enfrentamiento de dos potencias en territorio extranjero. Estrategia, muertes y napalm.
Nadie vuelve vivo de una guerra. Andrés había perdido parte de su alma en Vietnam.
Cuando pisó Canal 13, a la vuelta, un compañero le mostró un casete.
«Es la grabación de cuando subías al avión. La guardamos por si te morías. Ahora que volviste la puedo borrar», le dijo, contento, porque Andrés estaba otra vez acá.
Pero Andrés comprendió la dinámica bestial del periodismo televisivo. Ese casete fue el comienzo de su retiro del Periodismo.
«Si quieren show, voy a darles show», pensó, con una lógica propia del Guasón. Y el corresponsal de guerra se convirtió en actor, cantante, showman, conductor.
Simpático como él solo, la TV se llenó con su risa tan particular. Hacía el ridículo con gracia sin igual, y la gente lo amaba. El éxito era total. Por dentro, el dolor del sin sentido lo estaba destruyendo.
Se enfermó de artrosis cervical. El cuerpo le estaba gritando: «¡No mientas más!». El dolor era intolerable. Desesperado, de médico en médico, trataba de mitigarlo.
«No tiene cura», era el diagnóstico. «¿Pero no se puede hacer nada?», preguntó una vez más. Ese médico, le dijo como se puede decir «rezá», que probara con el Yoga.
Probó.
Su vida volvió a cambiar.
Del estado de cinismo divertido pasó a la iluminación. Fumaba y dejó el tabaco. Se hizo experto en meditación y en la práctica del Yoga. Estudió filosofías orientales. Y el milagro ocurrió: se curó.
Maestro de Yoga. Ahora aparecía en TV como entrevistado, presentando cursos y libros, dando testimonio de que se puede estar sano y ser feliz en medio del caos.
Fundó una escuela, formó a cientos de instructores de Yoga.
Siempre joven y sonriente, con una mirada tranquila, contagiaba entusiasmo y alegría.

Alguien se lo encontró, a fines de los años 90, en el Seminario Metropolitano de Buenos Aires. Andrés iba a dictar un taller allí.
«¡Vos estuviste en Vietnam!», le dijo quien le abrió la puerta y lo recibió.
Su mirada se veló inmediatamente. La sonrisa eterna de Andrés se eclipsó. «De eso es de lo único que no voy a volver a hablar jamás».
Su respuesta es una lección: al dolor hay que dejarlo, definitivamente, atrás.
¿Yo? Era una nena que a principios de los 80 tenía 4 años y lo miraba cantar y bailar por TV. Mis papás miraban «Las tres medias de Andrés», un programa de tres medias horas en el que desplegaba toda su simpatía los fines de semana. Antes o después llegaron «Los retratos de Andrés», y en casa también lo mirábamos.
Andrés me encantaba. Yo estaba infantilmente enamorada de él.
Luego, crecí. Cuando me sumergí en el Periodismo supe de la vida de Andrés Percivale como corresponsal, nada menos que en Vietnam. Lo miraba en cuanta entrevista él hablara sobre Yoga y meditación. Escucharlo siempre me ponía de buen humor.
Una noche, me quedé sola en casa. Mamá se había ido a la clínica en ambulancia, acompañando a Papá. Sabía que le quedaba poco tiempo de vida, sabía que con 22 años iba a perder a mi padre y que, inmediatamente, se iniciaría una batalla legal, llena de trampas, por su humilde herencia.
Tratando de pensar en otra cosa prendí el televisor. En pantalla apareció «Yo amo a la TV», conducido por Andrés. Sin prestar mucha atención, pensando en Papá y esperando la llamada de Mamá, me quedé frente a la tele con mi perra.
De repente, Andrés, con su sonrisa motivadora, miró a la pantalla y dijo:
«Recuerda, hermano: todo el mundo desea tu bien».
Sonreí con ironía, pensando en esa sucesión horrible que se me venía encima. Pero Andrés agregó:
«No dejes que te lo quiten», y guiñó un ojo, con inteligente diversión.
Me arrancó una risa sincera en medio de mi solitaria desolación.
Años después leí dos de sus libros, que recomiendo a todos los que quieran mejorar su calidad de vida: Manual de Yoga Contemporáneo y Quien es feliz tiene razón.
En el Paseo La Plaza, en avenida Corrientes, me lo encontré una noche de enero de 2007, antes de entrar a una obra teatral. Tuve la suerte de poder acercarme a saludarlo y agradecerle el conocimiento que, gracias a él, tenía sobre el Yoga.
Simpático, agradable, amable. Ese es el recuerdo que tengo de ese encuentro.
Tiempo después me enteré de que Andrés estaba enfermo. En TV contó, lleno de fuerza interior, que estaba enfrentando al cáncer. La noticia me entristeció.
Una mañana de invierno, casi a mediodía, caminaba apurada por avenida Corrientes. En medio del torbellino de gente que, como yo, corría, me crucé con un hombre alto, con un gorro de lana en la cabeza, y una bufanda que le tapaba casi toda la cara. Caminaba rápido, como todos. Pero algo en él captó mi atención.
Sólo se le veían los ojos. Fue esa mirada la que hizo que lo distinguiera del resto.
Era un hombre mayor, pero la fuerza de su paso y el fuego en sus ojos eran propios de un hombre eternamente joven.
«¡Es Andrés!», comprendí. Supe sin lugar a dudas, que el cáncer no lo había doblegado. Percivale tenía algo más importante que un cuerpo sano. Él controlaba su mente. Y eso todo lo trasciende.
Andrés Percivale dejó de sufrir el 26 de mayo de 2017. Su partida física fue una pena para mí. Pero sé, estoy convencida, que su alma vibra todavía.